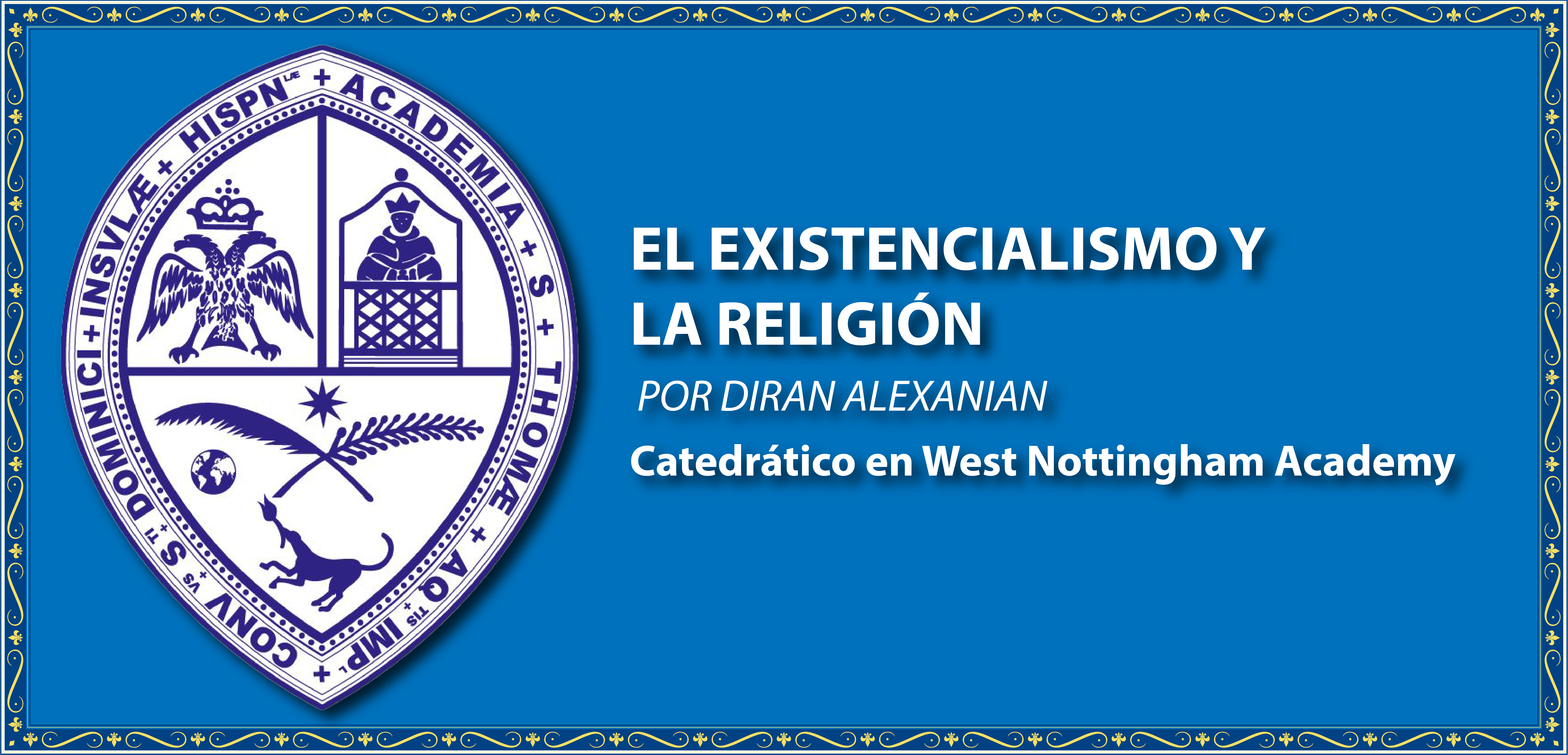Por: Pedro Troncoso Sánchez
Un filósofo alemán, refiriéndose al Nuevo Mundo, ha apuntado la idea de que una cultura puede primitivizarse cuando se traslada.
En realidad la cultura sufre una transformación al pasar de un lugar a otro. Es como esos vinos que se alteran cuando cruzan los mares. No sabría decir, sin embargo, si esta transformación, vista sin prejuicio y con mirada más aguda, sería ciertamente una primitivización, pero sí creo que el cambio no se opera por propio interno de la cultura sino como resultado necesario de su contacto con otro medio. Al mencionar la palabra «medio», quisiera despojarla de su excesiva resonancia biológica y evitarme así cualquiera sospecha de biologismo al concebir la cultura. No creo que la cultura sea un organismo viviente, o al menos que sólo sea un organismo viviente. Para mí, la cultura es el grado y la forma en que el Espíritu penetra en la carne y se expresa mediante ella. Cultura es, dinámicamente concebida, espiritualización; y, en imagen estática, espiritualidad.
En otra ocasión no he hablado de «medio», sino de hálito de la tierra, tal vez arbitrariamente, comprendiendo bajo esta denominación no solamente los influjos telúricos directos, quizás en gran parte desconocidos, sino los alimentos, el agua, el aire, el paisaje, los productos naturales que el hombre encuentra y somete a su servicio, las formas de vida y de cultura preexistentes.
Los hombres europeos, con su idioma, su religión, su moral, su arte, su ciencia, su industria, su técnica, su concepción del mundo, cruzaron el Atlántico y asumieron el dominio de todo en el medio nuevo del mundo americano. Ellos suplantaron casi totalmente al hombre autóctono de aquellas tierras y ahogaron sus sistemas de vida, pero el medio, necesariamente, imprimió en ellos y en su cultura una modificación. Estos hombres europeos, y sus descendientes, con todo su bagaje, fueron pronto en América una cosa diferente de lo que habían sido en Europa. La migración comenzó a fines del siglo XV y continúa todavía con su inevitable consecuencia.
El encuentro de la cultura europea con el hálito de la tierra americana ha producido una modalidad espiritual americana. Es difícil percibirla a primera vista, puesto que a los pueblos de América se les oye hablar los mismos idiomas, y se les ve profesar la misma religión y cultivar la misma ciencia recibidas de Europa, pero una observación más atenta revelará que la interpenetración de ambos factores ha determinado junto con los nuevos tipos somáticos y los nuevos modos de vivir impuestos por la naturaleza nuevas proyecciones psíquicas, nuevas vocaciones espirituales, nuevas expresiones. América es y no es una prolongación de Europa. Cabe la esperanza de que estas vagas señales anuncien para el futuro un neto y definido estilo americano.
No sería una novedad en la historia universal. Las culturas de Oriente que asimiló Grecia cobraron una expresión profundamente diferente en las costas del Mediterráneo, si bien no hubo, como en América, sustitución de hombres y de bienes. Roma, hija espiritual de Grecia, no fue seguramente una simple prolongación de ésta sino un suceso con caracteres propios en el cuadro de la historia. El espíritu gótico trajo un nuevo mensaje al mundo en la Europa que Roma civilizó. El Renacimiento fue más la potente irrupción de una nueva concepción del mundo que el renacer de la cultura clásica. Caso análogo al de América debe ocurrir, aunque no lo he comprobado, en otras tierras lejanas en las que el hombre europeo ha sentado sus males, desalojando otras razas, como Australia y Sudáfrica.
Lo dicho no significa que me adscribo a un radical relativismo histórico. No comparto ninguna teoría que niegue las verdades perennes, los eternos valores, y sólo vea procesos morfológicos. Creo en la esencial unidad de la cultura, porque creo en un único Dios Espíritu Santo, que impone un denominador común a todas sus criaturas. Mi relativismo consiste solamente en aceptar que las diferencias del medio material y de su resultante psicofísica, a través del tiempo y del espacio, imprimen otras tantas modalidades en la actuación del Espíritu.
De la fusión del hombre y la cultura europea con el hálito de la isleña tierra dominicana, rocosa y alta en una parte, liana y fértil en la otra, con un clima menos cálido que el correspondiente a su latitud, habitada por el hombre indígena de raza taína, que apenas rebasaba la edad neolítica, y situada un poco al sur del Trópico de Cáncer, ha salido un tipo humano, una sociedad, una expresión cultural, que yo no puedo caracterizar con precisión porque, siendo dominicano, me falta la distancia necesaria para verla en perspectiva, pero de la que puedo asegurar que no es ni europea ni americana pre-colombina, y que ha vivido intensas crisis espirituales. Tal vez ustedes, con sólo escucharme, la perciban mejor que yo.
Allí nació a fines del siglo XV una estructura social nueva, que comenzó a crecer y evolucionar y que ahora está en la adolescencia. Si, contra todas las apariencias, es cierto que allí surgió a la vida un nuevo ser colectivo, formado por elementos viejos. Todo lo que ha tenido para poder ser una comunidad civilizada lo ha recibido de la madura cultura europea, pero no es una sociedad madura. A su vida joven y rebelde se le quiso canalizar, amoldar, dentro de principios y sistemas jurídicos e institucionales importados que las más de las veces no correspondieron a la verdadera etapa de su evolución, presentando un raro contraste, la juvenil musculatura del cuerpo social y el inadecuada ropaje puéstole encima. En el período colonial eran leyes y costumbres impuestas desde la metrópoli y en la era independiente la consecuencia del gran prestigio de lo europeo y la impreparación para crear un ordenamiento propio derivado a la vez de los principios de vigencia universal y de las circunstancias del propio medio. La realidad social, tal como es, en su sencilla y fuerte presencia, acabó a veces por imponerse produciéndose el caos y la desorientación. Se creyó entonces hallar el remedio en la reforma de leyes e instituciones, en el ensayo de poses transaccionales, todo dentro de un clima de vacilación, de inestabilidad, de provisionalidad. Contra el movimiento de dentro a afuera de su vida joven, no han podido prevalecer los moldes postizos y externos con que se la quiso cubrir. Las le yes sociológicas se han cumplido necesariamente. En los últimos años, sin embargo, el régimen dominicano de vida es fiel a la realidad social y extrae de ella las directrices del propio ordenamiento.
En su expresión individual y familiar, el dominicano es en sus costumbres, bondadoso, sencillo, con un extraordinario sentido de la amistad y la hospitalidad, desinteresado. Se casa por amor y casi no concibe otro móvil del matrimonio. No tiene la malicia que se desarrolla en el individuo de las zonas densamente pobladas. Según observaba nuestro gran humanista y crítico Pedro Henríquez Ureña, el dominicano es transparente, deja ver su alma como a través de un cristal.
El pueblo es religioso, con escasa dosis de superstición, y su fe más viva la pone en Nuestra Señora de la Altagracia, el título mariano más antiguo de América a cuyo santuario va en peregrinación. No se abandona tanto como algunos de Europa a la intervención de la Divina Providencia para la solución de sus dificultades o la satisfacción de sus deseos.
Un psicólogo y pedagogo español, autor de un interesante libro sobre la psicología del dominicano, dice que éste es altivo, noble, afirmador de su personalidad. Observa también que tiene una rara intuición metafísica, expresada en su lenguaje popular, en el que se usa con extraña fuerza e independencia el verbo ser.
Confía, con naturalidad, en la buena fe de los demás. El ambiente dominicano, con una población poco numerosa, grandes recursos naturales, amplias posibilidades, tierra de qué disponer, hace que allí el lobo del hombre que hay en el hombre se adormezca y eche largas siestas, con ocasionales despertares no tan violentos como en otros agrupamientos humanos en que no puede una persona moverse sin darse de codazos con los demás.
Cuando los españoles conducidos por Cristóbal Colón llegaron a la isla antillana ocupada hoy en parte por el pueblo de Santo Domingo, encontraron una población indígena dividida en cinco reinos o cacicazgos y que vivía de la agricultura, la caza y la pesca. No atribuía gran valor al oro que abundaba en el país, parte del cual vemos todavía en Roma, en el techo de la Basílica de Santa María la Mayor. Era gente de trato suave, hospitalaria y pacífica, pero que demostró gran amor a su libertad. La defendieron heroicamente contra los ataques de los conquistadores. La empresa para someterlos a todos duró unos cuarenta años. Cuando el país parecía ya conquistado, el ultraje inferido por un encomendero a la esposa del noble cacique Guarocuya, un indio que con el nombre de Enrique fue bautizado y educado entre frailes franciscanos, dio lugar a un alzamiento. Enrique, o mejor Enriquillo, como ha pasado a la historia, mantuvo la rebelión en la abrupta sierra de Baoruco durante catorce años, al cabo de los cuales convino en descender de la montaña después de haber celebrado un pacto con el emperador Carlos V que garantizaba su libertad y la de los suyos. Este pacto fue el primer tratado concluido entre un soberano europeo y uno americano. Al decir del Cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, según lo recoge nuestro historiador Emilio Rodríguez Demorizi en «La instrucción de Enriquillo», ciertas expresiones de aquel glorioso príncipe antillano, uno de nuestros héroes nacionales, parecían denunciar en él la lectura de Pietro Aretino.
El resto de los indios no resistió la pena moral y las durezas físicas de la esclavitud y pronto se extinguió. Después desaparecieron los indios libres de Enriquillo. A finales del siglo XVI apenas quedaban escasos ejemplares puros de la raza indígena. Fue inútil el esfuerzo del Padre Bartolomé de las Casas para defender al indio, al que consideraba débil de cuerpo y fino de espíritu, contribuyendo a importar negros de Africa para la esclavitud.
En Santo Domingo existe pues un cuadro étnico en que se mezclan los descendientes de los europeos y los inmigrantes blancos de todos los tiempos -con los individuos de raza africana y los sedimentos de la raza taína-. La expresión «crisol de razas» es una metáfora frecuentemente usada para señalar el proceso étnico de Santo Domingo, como de todo el continente americano y sus islas.
Con respecto al negro, nuestra experiencia es que no constituye un peso muerto en la sociedad, como aún lo es el indio en otras regiones americanas, sino un agente de superación y progreso. La generalizada creencia en su inferioridad es totalmente un prejuicio y una injusticia. El negro es eminentemente perfectible. Tan perfectible como el blanco. Es verdad que en la historia universal no se conoce la cultura de orden superior creada por el negro, pero éste posee un alto grado de asimilación de la civilización ajena, a la que imprime su propio estilo. En cualquier campo en que se le eduque, el artístico, el científico, el religioso, el moral, la raza negra produce frutos magníficos. El mulato revela asimismo gran vigor espiritual. Si algo negativo pudiera imputarse al negro y al mulato -aparte la muy discutible y superficial objeción de carácter estético- es culpa del blanco, es la reacción ante su menosprecio y su discriminación; una reacción, sin embargo, más dulce e inofensiva que la del blanco y que la del indio en igual situación.
La nueva colonia, a la que Colón había puesto el nombre de La Española y había comenzado a crear, se desarrollaba normalmente cuando a principios del siglo XVII los bucaneros y filibusteros ocuparon la adyacente isla de La Tortuga y luego pasaron a la parte oeste de la misma isla de Santo Domingo, nombre éste que el uso sustituyó al puesto por el Descubridor. En aquella parte del territorio empezaron bien pronto los franceses a organizar un establecimiento colonial. Esta usurpación dio lugar a un estado de guerra casi continuo que duró dos siglos, en el curso de los cuales, naturalmente, la colonia española de Santo Domingo sufrió largas penurias y vio el éxodo de muchos de sus habitantes, deseosos de vivir en condiciones más pacíficas.
La prolongada pobreza impuso una gran sencillez de vida y dio lugar a un insensible movimiento de nivelación entre las clases, lo mismo que a un acercamiento entre las razas. En Santo Domingo, tradicionalmente, el prejuicio racial es mínimo y las costumbres son profundamente democráticas. En aquel ambiente enrudecido por los infortunios se olvidaron un poco los convencionalismos sociales, las fórmulas de cortesía, las inclinaciones de cabeza. Por esto el dominicano es todavía parco en sus cumplidos, pero trata de demostrar su buena voluntad con actos, con servicios. No usa los tratamientos de excelencia o de señoría y a las personas no les llama por sus títulos sino por sus nombres.
Por otra parte, aquella guerra secular hizo desarrollar en el dominicano los sentimientos de la valentía, el honor, la caballerosidad, la resignación ante las penalidades, y lo habituó a mano. Entre las profesiones, la de guerrero era la más extendida y la que ofrecía mayores oportunidades, lo cual fue la principal rémora para la tranquilidad y el progreso del país en muchos años de la era republicana.
En la base de la expresión tradicional de la cultura en Santo Domingo están el espíritu hispánico y la religión católica, como lo ha señalado nuestro ensayista Manuel A. Peña Batlle. Cuando a estos factores de origen se quisieron sobreponer en el siglo XIX el liberalismo racionalista y las corrientes positivistas en boga vino un período de desorientación que ahora estamos tratando de rectificar, volviendo, en la medida del tiempo, a las fuentes de nuestra fisonomía colectiva.
El dominicano es emotivo, es poeta, es exaltado, es declamatorio, rasgos éstos que dan lugar también al fenómeno contrario, es decir, a que los mejores escritores, por vía de reacción, sean característicamente sobrios. Tiene el dominicano sus arranques quijotescos, ilustrados en anécdotas incontables. La obra misma de la independencia fue una inmensa quijotada que casi por milagro no terminó en fracaso. Poco dado todavía al trabajo científico, y muy imaginativo, le complace en cambio la literatura, que allí es planta silvestre. Ama con pasión su país, y su patriotismo se manifiesta a veces con marcada sensibilidad. La patria, mientras más pequeña e ignorada, más se la quiere.
En los tiempos coloniales, la ciudad de Santo Domingo defendió siempre, en su pobreza, la dignidad que le imprimieron su título de Cuna de América y su fama de ser la Atenas del Nuevo Mundo.
Punto inicial de la colonización de las tierras colombinas, en la isla se fundaron, a finales del siglo XV y el curso del XVI, las primeras ciudades, iglesias y sedes episcopales y, con los primeros conventos, las primeras universidades y escuelas. Mientras otros territorios eran descubiertos o estaban por serlo, en Santo Domingo se instalaba la primera Real Audiencia del Nuevo Mundo; juristas, teólogos y gramáticos enseñaban y trabajaban entre la población española e indígena, y escritores, cronistas y poetas componían el primer capítulo de la historia literaria americana. Allí se dijo la primera misa celebrada en América y se creó la primera advocación americana de la Virgen María, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Su santuario es el más antiguo de todos. Ya existía cuando todavía Hernán Cortés no sospechaba que iba a ser el conquistador de México.
Allí se continuó una animada vida de cultura a lo largo de la era colonial, descrita con lujo de documentos en la obra consagrada a la materia por el ilustre estudioso dominicano profesor Pedro Henríquez Ureña.
En Santo Domingo vivieron y escribieron el famoso Cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo; el historiador y filántropo Fray Bartolomé de las Casas; el alabado autor de Elegías de Varones Ilustres de Indias, Juan de Castellanos; los grandes poetas del Siglo de Oro Tirso de Molina y Bernardo de Valbuena; el predicador Fray Alonso de Cabrera y el naturalista José de Acosta. Allí resonó, santa y airada, la voz de Fray Antonio de Montesinos en defensa de los oprimidos indios.
El ambiente refinado de la colonia en los primeros tiempos no pudo menos que propiciar la formación de numerosas gentes de letras en la población criolla, entre las cuales son singularmente notables doña Elvira de Mendoza y doña Leonor de Ovando, primeras poetisas del Nuevo Mundo, cultivadoras del soneto, que ya en aquella época había llegado a Santo Domingo.
La Universidad de Santo Tomás de Aquino, primada de América, con los privilegios de las de Alcalá de Henares y Salamanca, fue instituida en Santo Domingo por bula del Pontífice Paulo III el 28 de octubre de 1538, y la de Santiago de la Paz en 1540. Servidas por catedráticos competentes, muchos de los cuales dejaron obras estimables, a ellas concurrieron -especialmente a la primera, que sobrevivió a la otra- en el periodo hispánico, no solamente jóvenes de la propia isla, sino estudiantes de las tierras vecinas. Los antiguos registros de la institución muestran que hasta 1823 acudía a ella, en grupos de dos, la juventud de Cuba, Puerto Rico y Venezuela.
No obstante la guerra y despoblación que sufre el país en siglo XVII, y la pobreza que estos males traen en el siglo XVIII, Santo Domingo continúa sosteniendo con brillo su vida cultural y la historia puede anotar en ese lapso los nombres de personalidades notables por su inteligencia y sapiencia, tales como, el predicador Diego de Alvarado, el escritor Luis Jerónimo de Alcocer, el poeta Francisco Morillas, el famoso obispo que fue de Nicaragua y Cuba, Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, y el historiador y tribuno Antonio Sánchez Valverde.
Los primeros veintiún años del siglo XIX, que corresponden a los últimos de la colonia, contemplan en Santo Domingo a ilustres varones que dedican sus talentos a las letras y las artes o a las actividades públicas que dieron carácter a aquel periodo de transformación política y social. Sobresalen en esa época el glorioso José María de Heredia, «el cantor del Niágara», nacido en Cuba, de padres dominicanos; Francisco Javier Foxá, el dramaturgo; Esteban Pichardo, el lexicógrafo; Antonio del Monte y Tejada, el historiador; Francisco Muñoz del Monte, el poeta; Andrés López de Medrano, tratadista de lógica; el noble Pedro Valera y Jiménez, primer arzobispo dominicano, y Francisco Javier Caro, el político. Pero por sobre todos se impone la mención de dos, por su gran significación en nuestra historia política. Son el caudillo de la guerra de reincorporación a España, de 1808, brigadier Juan Sánchez Ramírez; y el doctor José Núñez de Cáceres, jefe del movimiento de independencia de 1821.
En uno de los vaivenes característicos de nuestra inquieta era colonial, Santo Domingo había caído en manos de los franceses al final del siglo XVIII y, a pesar de que bajo su dominación el país progresaba, la población permanecía tan española de corazón que los propios criollos organizaron una guerra contra las fuerzas que había enviado allí el primer cónsul Bonaparte, y la ganaron. Mientras tanto en la otra parte de la isla, la que fue colonia francesa, ya los esclavos se habían sublevado contra el gobierno de París y habían constituido un Estado independiente con el nombre de Haití.
El jefe de aquel heroico movimiento de la parte dominicana fue, como dije, el brigadier Juan Sánchez Ramírez, cuyas dotes de guerrero eran extraordinarias. No menor fruto debía producir la prolongada actividad bélica del país.
Puso en pie de guerra a la población y con un ejército improvisado derrotó en una batalla campal a los bien adiestrados y flamantes regimientos napoleónicos. Con esta gran empresa, acometida por amor a España, se salvó la unidad de nuestra filiación, que permitió al pueblo dominicano conservar una personalidad definida al través de los peligros que amenazaron adulterarla. Según fue hábil, activo y valeroso como soldado, fue también Sánchez Ramírez prudente como gobernante una vez reintegrada la colonia al seno del imperio español. A este defensor de la hispanidad de Santo Domingo los historiadores le agradecen haber dejado un diario que les permite reconstruir con exactitud aquel período de nuestra historia.
En 1821, el huracán liberador que recorría la América Latina de un extremo a otro conmovió las almas en Santo Domingo, y allí sonó también la hora de la independencia. Su caudillo fue el sabio doctor José Núñez de Cáceres, rector de la Universidad, erudito de formación escolástico-tomista, como todos sus contemporáneos, pero que se sumó a las ideas revolucionarias de la época. El pueblo, sobre el cual ejercía enorme ascendiente, se unió a su propósito y después de una inteligente preparación pudo darse el golpe el 1 de diciembre sin derramamiento de sangre. Empero una circunstancia ominosa que no es del caso exponer ahora malogró pronto la obra, que quedó aplazada hasta 1844, año en que realmente comienza, con carácter de permanencia, nuestra vida independiente. De Núñez de Cáceres, fecundo escritor, vehemente periodista y mediano poeta, se conservan algunos interesantes escritos y un epinicio a las huestes triunfadoras de Juan Sánchez Ramírez.
La más rápida ojeada a la espiritualidad dominicana en la era independiente no podría dejar de comenzar con el nombre de Juan Pablo Duarte, apóstol y fundador de la República. Aquel varón ilustre, ejemplo de patriotismo inmaculado, abnegado y sereno hasta la santidad, creó y presidió la sociedad secreta La Trinitaria y en su seno enseñó filosofía y ciencias e inculcó a la juventud las ideas de libertad que culminaron con el grito emancipador del 27 de febrero de 1844. En su pensamiento y su cuaderno de apuntes vivió la República, con su constitución democrática, su escudo y su bandera, antes que en la realidad. El fue el primero en la idea, en el esfuerzo, en la elevación espiritual, en la renuncia.
Duarte se había educado en Barcelona y allí su espíritu se había templado en el espectáculo de la lucha por los fueros de Cataluña. Promediaba la primera mitad del siglo XIX y en la ciudad condal tomaban también nuevo vigor las doctrinas de Raimundo Lulio. En ellas hubo de iniciarse el joven antillano, comunicando a su alma una modalidad mística que nunca abandonó. En la forma como organizó la agrupación patricia que gestó la independencia puede verse la influencia que tuvieron los juegos mágicos del «Ars Magna», y en el lema, el escudo y la bandera de la nueva patria concebida por él, así como en el juramento que redactó para los «trinitarios», que tal se llamaban los miembros de la sociedad La Trinitaria, se revela una perenne actitud religiosa. Dios, la Santísima Trinidad, son siempre el primer objeto de su pensamiento; hizo de la cruz nuestra bandera y en el escudo puso la Biblia, abierta en la primera página del Evangelio de San Juan. «En el principio era el Verbo» leemos allí con unción evocando el tema favorito de sus meditaciones y la forma como nació la República en su pensamiento. Una íntima necesidad espiritual llevó al Fundador a poner en el emblema de la patria el supremo sentimiento de misterio expresado por el Evangelista.
Para completar la silueta de este Libertador místico debo agregar que nunca contrajo nupcias ni dejó descendencia. Su desposorio con el ideal de patria no le dejó tiempo para unirse con mujer terrena, y esta circunstancia contribuye a dar contornos de mayor idealidad a su figura paradigmática.
A continuación del Padre de la Patria se impone citar a los próceres máximos Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Mella, el primero hombre de letras por vocación, militar por obra de las circunstancias, y héroe por sobre todo, y el segundo soldado de corazón, impulsivo y arrojado.
Sánchez fue uno de los primeros jóvenes que trabaron fraterna amistad con Duarte, al regresar éste al país, y ambos se unieron en el anhelo de hacer de su pueblo una república independiente. Era alto, magro, fornido, con aire singularmente atrayente y dotado de alma angelical; ejercía la abogacía, y su vida fue un camino de sacrificios y amarguras que culminó en el martirio final. Estos rasgos lo hacen comparable a Lincoln. Con Duarte hizo la República en 1844, y después, en 1861, organizó una expedición con objeto de librar el suelo patrio de una nueva anexión a España que se había consumado contra el querer del pueblo. Para ponderar el valor de esta última acción de Sánchez habría que conocer en detalle los sufrimientos que le había valido desde la juventud su patriotismo militante y los mil motivos de decepción interpuestos en su camino, que hubieran rendido cualquier espíritu fuerte. Estaba enfermo, además. El héroe entró al territorio dominicano, con su grupo de conjurados, por la frontera que nos separa de la República de Haití, y a poco cayó en una celada. Herido y prisionero, fue conducido ante un consejo de guerra. Sánchez se irguió ante los rudos jueces militares, sabiendo la suerte que le esperaba, y con elocuencia y energía produjo una defensa sosteniendo que no era él sino el tribunal que le juzgaba quien violaba las únicas leyes legítimas, las de la República Dominicana, que él había ido a restaurar. Dictada la sentencia fatal, fue puesto en capilla y suplicó le trajesen una Biblia. Con ella pasó serenamente la noche. Cuando al alba le conducían al patíbulo, llevado en una silla por sus heridas, la gente le vio todavía con el libro sagrado en la mano y le oyó repetir con David: «Tibi solipeccavi et malum coram te feci».
El otro prócer a que me referido, el General Ramón Mella, fue el impetuoso paladín que la noche del 27 de febrero de 1844, fijada para dar el grito de independencia, incendió los corazones con su actitud decidida. En un momento en que, por tardar a la cita algunos de los comprometidos, asomó tímidamente su lívida faz el desaliento, hizo cumplir sin tardanza el propósito heroico, quijotesco, de hacer patria costara lo que costara, disparando al aire su trabuco. Mella fue también héroe de nuestra guerra contra España, en 1863, y en el curso de la campaña murió minado por la fiebre. Cuentan que, en trance ya de muerte, las escasas fuerzas que le quedaban, postrado en el lecho, las dedicaba a seguir la suerte de un combate que se libraba en las cercanías de su acantonamiento, y al oír los disparos cada vez más distantes, señal de que el enemigo se retiraba o de que a él se le iba la vida, exclamó: «Se alejan los tiros, se alejan los tiros. Viva la República Dominicana», y al momento expiró.
Con Duarte, Sánchez y Mella contribuyeron a crear y consolidar la nueva nacionalidad Pedro Santana, Antonio Duvergé, José Joaquín Puello, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina y José María Serra, autor este último de unos Apuntes para la historia de los Trinitarios, Trinitario él también, y de una inflamada descripción de los sucesos del 27 de febrero, reveladora de que su alma estaba poseída del ardor patriótico que infundió Duarte a su grupo de jóvenes, y de que le ligaba al maestro y jefe, como todos los Trinitarios, un entrañable amor que hace recordar el profesado a Jesús por sus discípulos.
Cierro las referencias a este período heroico de constitución y afianzamiento de la República con el nombre de Gregorio Luperón, soldado y escritor, principal conductor de la Guerra de Restauración contra España de 1863 a 1865, émulo y amigo de los adalides de la libertad de América en la segunda mitad del siglo XIX: Martí, Hostos, Betances. Amigo de Garibaldi en París en 1870. Dejó extensa obra escrita sobre los sucesos en que actuó y acerca de sus contemporáneos, que hoy constituye inapreciable fuente para la historia. La gloria de Luperón puede sintetizarse así: Su brazo armado fue siempre un instrumento al servicio de elevados ideales.
La contribución de Santo Domingo al acervo espiritual de América no comprende solamente escritores, artistas, sabios y héroes. Cuenta también con un santo: el presbítero Francisco Xavier Billini, de ascendencia italiana, cuya vida discurrió entre 1837 y 1890. Encarnación del amor cristiano, consagró todas sus actividades al socorro de los desvalidos y a la educación, dejando para estos fines instituciones perdurables. No obstante que su época era de gran pobreza a causa de las guerras internacionales e intestinas en que el país se había visto envuelto, el Padre Billini sacó recursos de la nada y, como por obra de milagro, multiplicando en una lucha sin tregua los esfuerzos de su prodigiosa energía, fundó y sostuvo el primer orfanato y el primer manicomio del país, un hospital de beneficencia y un gran colegio de enseñanza primaria y secundaria. Nuevo Toribio de Mogrovejo, salía además por las calles como ángel de la caridad a enjugar lágrimas y prodigar consuelos a la gente dolorida; a dar alimento material y espiritual a los hambrientos y descaminados; a ofrecer albergue, vestido e instrucción a los desamparados, desnudos e ignorantes. Era tan amado de los humildes como respetado por los poderosos. A estos últimos les exigía su ayuda en tono de tan firme decisión, que anulaba toda excusa. No hubo capitalista ni comerciante que osara negar una petición del Padre Billini. Le auxiliaban una irresistible fuerza personal y una autoridad moral irreprochable. De este modo hacía él la caridad y obligaba a los pudientes a practicarla.
Su obra de misericordia no le impidió cumplir los deberes del sacerdote en la iglesia, y una vez siendo cura de la Catedral de Santo Domingo, dispuso unos trabajos de reparación del edificio. Cuando éstos se ejecutaban un obrero que cavaba en el presbiterio vio con una pequeña bóveda y, dentro de ella, con una cajita de bronce que decía: «Ilustre y esclarecido varón Don Cristóbal Colón». Era el 10 de setiembre de 1877. Enterados el gobierno y el pueblo del portentoso hallazgo, revelador de no haber sido los restos del Descubridor los trasladados en 1795 de Santo Domingo a La Habana y luego a Sevilla, sino aquéllos, se colmó el santo recinto de gentes y autoridades, quienes oyeron al Arzobispo Rocco Cocchia el relato de lo ocurrido.
Exhibida al público la urna encontrada, cuya autenticidad era evidente, según se ha demostrado después, el Mitrado anunció solemnemente que los sagrados despojos quedarían bajo su inmediata custodia mientras se les preparara lugar definitivo. Entonces, como si todos instantáneamente se hubiesen puesto de acuerdo, comenzaron a salir mil voces que resonaban con insistencia en las bóvedas del templo pidiendo como custodio al Padre Billini. EI arzobispo no tuvo más camino que acatar el clamor popular, y el santo sacerdote tomó a su cargo la guarda de los restos del insigne nauta hasta que se colocaron en el grandioso monumento en que hoy se encuentran. Después de aquel día se vio al Padre Billini andar sin sombrero por las calles. «Debo permanecer descubierto ante un pueblo que me ha dado tan grande prueba de amor y confianza», fue su explicación. Hace tiempo se comenzó a gestionar el proceso de su beatificación, pero el tropiezo es que la gente de Santo Domingo, por la índole de su religiosidad, no suele dar oportunidades a la realización de milagros.
En la historia de la República Dominicano sobresale con acentuado relieve otro sacerdote, que fue Arzobispo de Santo Domingo y Presidente de la Nación: Monseñor Fernando Arturo de Meriño. Pero en este señor de cumbres -que tuvo una humildísima cuna campesina- no son las cualidades que hicieron inmortal al filántropo Billini las que le presentan a la admiración de la posteridad, aún cuando fue también caritativo. Su mérito extraordinario está en haber sido el más grande orador dominicano de todos los tiempos, un patriota puro y constructivo, y un ejemplo de cívica valentía. Fueron incontables sus discursos, sagrados y profanos, pronunciados en su patria y en Venezuela. Sus discípulos han compilado algunos de los más notables. También sus cartas pastorales. Compuso además una Geografía Física, Política e Histórica de la República Dominicana.
Para poner de manifiesto la hombría de aquel ministro del Señor, presentaré el siguiente rasgo de su vida política: Siendo presidente de la Asamblea Legislativa, debía tomarle el juramento al Jefe del Estado recién proclamado, general Buenaventura Báez, caudillo de mano fuerte que ya había gobernado durante la conquista de España, de 1863 a 1865, y que había permanecido en el extranjero no obstante ser el jefe del partido político más numeroso. Presa de amargura con este motivo, en la ceremonia le enrostró al férreo gobernante un discurso en que valerosamente le dijo lo indigno que era de volver a ocupar la Presidencia de la República. «Tan inesperado acontecimiento tiene aún atónitos a muchos que lo contemplan!» exclamó, y luego prosiguió: «Empero yo, que sólo debo hablaros el lenguaje franco de la verdad, que he sido aleccionado como vos en la escuela del infortunio, en la que se estudian con provecho las raras vicisitudes de la vida, no prescindiré de deciros que no os alucinéis por ello, que en pueblos como el nuestro, valiéndome de la expresión de un ilustre orador americano: «tan fácil es pasar del destierro al Solio como descender de éste a la barra del Senado».
Es indescriptible la sorpresa y el revuelo que estas palabras causaron en el soberbio señor y en la multitud de adictos que le rodeaba. Uno de ellos, queriendo contrarrestar el estupor reinante y reencender el entusiasmo en sus copartidarios, gritó: «Viva el Presidente Vitalicio!» Rápidamente la voz de Meriño se impuso como un trueno: «Vitalicio no! Temporal, alternativo y responsable!». Al día siguiente, desde luego, el bravo sacerdote tomaba el camino del destierro.
A la misma generación de Meriño pertenecen el historiador José Gabriel García, el novelista Manuel de Jesús Galván, el escritor y erudito Emiliano Tejera, el dominicano libertador de Cuba, Máximo Gómez, y el insigne maestro, nacido en Puerto Rico, Eugenio María de Hostos.
Los tres primeros fueron grandes figuras en el movimiento cultural dominicano y participaron activamente en la solución de toda clase de problemas de interés general. Ya se ha observado este fenómeno característico de nuestras jóvenes repúblicas en el período confuso que siguió a la independencia, época de educación cívica del pueblo y de adecuación de las instituciones a la realidad física y social de respectivos países::ninguna persona inteligente pudo dedicarse exclusivamente a una labor de pensamiento, investigación o arte y sustraerse al deber de cooperar en la construcción política de la nación.
José Gabriel García sobresale por haber escrito, formidable empresa, la historia de Santo Domingo. Antes de la suya existían obras históricas dominicanas de importancia, como las de los citados Sánchez Valverde y Del Monte y Tejada, pero no una semejante a la realizada por él, sistemática y amplia, que hilvanara todos los períodos, desde la época pre-colombina hasta la contemporánea, y que comprendiera los diferentes aspectos de nuestra comunidad. Consagró su vida, desde la adolescencia hasta la muerte, al cumplimiento de este trabajo, afrontando sin desmayar los obstáculos que le oponían la época y el medio. De cada episodio narrado dedujo una lección moral. La Historia de Santo Domingo de García se editó primeramente en cinco tomos, después en cuatro. Publicó siete obras más, entre libros y folletos, con monografías, biografías, memorias, compendios y libros de lectura.
El nombre de Manuel de Jesús Galván está vinculado a una sola obra: su novela histórica «Enriquillo», en que cobra vida y encanto el período virreinal de Santo Domingo. Calificado por nuestro crítico Américo Lugo como el dominicano de más talento literario, es fama todavía que su obra máxima, la única que salva su recuerdo, es la mejor novela dominicana en prosa. Su traducción a varios idiomas ha sido dispuesta por la Unesco.
Emiliano Tejera fue una figura de gran prestancia intelectual y moral a finales del pasado siglo y comienzos del presente. Escritor erudito de bello estilo y honrada inteligencia, se dedicó a la enseñanza y a la historia. No gustaba de intervenir en política, pero aceptó elevadas funciones públicas en épocas difíciles. Una vez se le envió ante el Papa León XIII, árbitro en nuestras diferencias fronterizas con Haití, y presentó una memoria en defensa del punto de vista dominicano notable por la fuerza de la argumentación.
Se dedicó al estudio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, sobre quien escribió dos libros; pero sus obras principales fueron los dos volúmenes que produjo para establecer la irrefutable autenticidad de los restos de Colón, hallados en la Catedral de Santo Domingo en 1877. Estos restos habían permanecido allí ocultos desde el siglo XVII por temor a que fueran profanados por las fuerzas francesas e inglesas que mantenían en estado de guerra la isla. En los libros de Tejera se demuestra que los huesos llevados a La Habana en 1795 y luego a Sevilla, tenidos como del Descubridor de América, son en realidad los de su hijo el Virrey Don Diego.
El libertador Máximo Gómez es dominicano y se hizo hombre en Santo Domingo, pero su gloria pertenece principalmente a Cuba. Por eso me limito aquí a mencionar su preclaro nombre, rindiendo homenaje al héroe que asombró al mundo con sus hazañas al frente del bravo ejército cubano que hizo la independencia.
En cambio, el gran pensador de América Eugenio María Hostos, sin ser dominicano de nacimiento y sólo de origen, pertenece de lleno a la historia de nuestra cultura, ya que entre nosotros se estableció, enseñó, reformó la instrucción pública y escribió sus obras. Sus discípulos dominicanos fueron maestros a su vez o figuraron de otro modo en los primeros puestos de la vida nacional. Con seguridad, ningún otro pensador ha tenido una influencia tan grande en nuestra evolución política, social y educativa como el ilustre puertorriqueño, cuyas doctrinas en sociología, moral social, educación y derecho constitucional se estudian en Santo Domingo y en todo el mundo de habla española.
La poesía siempre ha sido en Santo Domingo flor muy abundante. El número de sus vates sobrepasa al de los cultores de otras artes y de las ciencias. Para referirme a los de la era republicana elijo solamente cuatro nombres ilustres pertenecientes a nuestro romanticismo de las postrimerías del siglo XIX:
Salomé Ureña de Henríquez, José Joaquín Pérez, Gastón Fernando Deligne y Arturo Pellerano Castro.
Considerada por el crítico Américo Lugo como «la Corina que vence a todos nuestros Pindaros», la eximia poetisa Salomé Ureña de Henríquez brilló con majestad en el ámbito dominicano y, al impulso de la admiración provocada por los frutos de su genial talento poético, puesto al servicio de la patria, el progreso, la paz y la civilización, fue objeto en vida de grandes honores. No solamente fue notable por su obra en verso, que en ella es pulcro y sonoro en la forma y elevado en la idea. Sacudido una vez su espíritu sensible por el rudo encuentro de sus ilusiones patrias con una hosca realidad, escribió el poema Sombras, de hondo acento trágico, y desde entonces, significativamente, la poesía dejó de ser en ella el quehacer frecuente y se consagró a la educación. Fundó un Instituto de Señoritas en que puso en práctica los nuevos métodos de enseñanza preconizados por Hostos, con resultados que recoge todavía la época actual.
José Joaquín Pérez descuella también triunfalmente en el parnaso dominicano con sus poesías indianistas y de otros asuntos. Consagró la mayoría de sus poemas a cantar las glorias de los caciques indígenas que se sacrificaron en defensa de la libertad cuando la conquista, y a recoger dulces leyendas de amor y de tragedia de la época pre-colombina. Es además muy hermosa su composición titulada «El junco verde», relativa al primer indicio de tierra cercana que tuvieron Colón y sus marinos en las vísperas del Descubrimiento; y tierna hasta sollozar otra llamada «La vuelta al hogar», escrita por el poeta después de seis años de destierro por causas políticas.
Gastón Fernando Deligne es el poeta filósofo y sociólogo, de una erudición vastísima, que se propone educar al pueblo con sus versos. Muchos le consideran el príncipe de los líricos dominicanos, y en verdad tendría todos los títulos para merecer tan alta calificación si su poesía no contuviera a veces demasiados elementos extra-poéticos, que por otra parte encierran valor como ideas para la obra de un buen pensador. Tiene también composiciones patrióticas y cantos de amor con el ligero tono sentimental que le permitió su naturaleza predominantemente intelectual.
El último de los poetas citados, Arturo Pellerano Castro, es entre nosotros el maestro del género criollista, espontánea floración de su espíritu original, impregnado del perfume de la tierra. Sus «Criollas», que así llamó a las composiciones de nuevo cuño, son un derroche de ingenua gracia campesina, fiel reflejo de la innata dulzura de nuestra gente rústica, bailadora, sonriente y hospitalaria, en cuya idiosincrasia predomina la ascendencia india y española, con muy escasa influencia africana. En Pellerano Castro no existe, por eso, el retumbante ritmo de la poesía afro-americana que más tarde se puso en boga y que poetas dominicanos han cultivado no obstante ser expresión ajena a la tierra.
Para completar el panorama cultural dominicano del siglo XIX debo señalar por último, rápidamente, las parcelas menos extensas y cultivadas de la música, la pintura y la escultura.
Entre los músicos sobresalen Juan Bautista Alfonseca, que en su época fue el centro de las actividades musicales de Santo Domingo y compuso música culta en varios géneros y bailables típicos del país, como merengues y mangulinas, y José Reyes, autor de nuestro himno nacional, un magnífico ejemplar de canto guerrero. Más reciente es el Maestro José de J. Ravelo, compositor fecundo, autor de un oratorio que se ejecuta todos los Viernes Santos en la Catedral de Santo Domingo por imponente conjunto sinfónico-coral.
En las artes plásticas están Alejandro Bonilla, pintor de amplios panoramas que reprodujo escenas de nuestra historia y dejó cuadros que son la mejor reminiscencia pictórica del Santo Domingo del siglo XIX; Luis Desangles, notable por las celebradas muestras de arte impresionista que compuso, y Abelardo Rodríguez Urdaneta, que también fue escultor y por muchos años dirigió la Academia Nacional de Dibujo, Pintura y Escultura.
En el presente siglo las actividades del espíritu se han multiplicado e intensificado en todos los órdenes, pero no me referiré a ellas en detalle porque he empleado exprofeso el tiempo disponible en dar una breve noticia acerca de las figuras definitivamente consagradas.
Sólo diré que según se opera el desarrollo económico del país y Santo Domingo amplía la educación del pueblo, abriéndose al mundo para recibir todas las influencias, las vocaciones latentes se actualizan y manifiestan con esplendidez. A este respecto es decisiva la ingente obra de progreso que el insigne estadista Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina realiza, tanto en lo tocante al desenvolvimiento de la riqueza material como al fomento de la cultura.
En las esferas artística y literaria la tendencia que domina actualmente es revolucionaria. Hay mucho, demasiado amor, por lo revolucionario en poesía, filosofía, pintura, escultura y arquitectura. Se quiere resucitar las incitaciones indígenas primitivas. Muchos exageran en la expresión irracionalista de las emociones.
En poesía, el movimiento de vanguardia más caracterizado: es el Postumismo, cuyo iniciador y jefe, Domingo Moreno Jimenes, acusa una sensibilidad nada común, una intuición extraordinaria, y tiene logros de impresionante profundidad metafísica. Con la descripción de sus estados interiores, y con sus imágenes originales, presenta un mundo de experiencias poéticas que está a cien codos por encima de lo vulgar, servido en versos desiguales, sin metro ni rima, pero tampoco sin una sola frase adocenada. Es la suya una formulación nueva, profética, sorprendente, cuyo ritmo interno sustituye con eficacia al de la sucesión de los vocablos. En sus sueños contempla con insistencia la gloria del futuro americano, del cual se anuncia un precursor: como ideas para la obra en prosa de un buen pensador, también composiciones patrióticas y cantos de amor no tanto sentimental que le permitió su naturaleza profundamente intelectual.
En las demás artes se busca no se sabe qué cosa, pero se busca algo, se ensayan posiciones, actitudes, técnicas, y se revela talento en esta búsqueda. En música no se ha manifestado aún tanta osadía, pero cada día surgen compositores, instrumentistas, y con ellos, como genuino aroma de la tierra, una música propia fundada en los temas folklóricos. El maestro Roberto Caggiano, italiano director de la Orquesta Sinfónica Nacional, da entusiasta testimonio del talento musical de los dominicanos.
En este juvenil movimiento artístico e intelectual preside una consciente o inconsciente rebeldía contra lo viejo, un reclamo de nuevos valores, de formas nuevas, que se vislumbran, se sospechan, se adivinan, pero que no se captan plenamente. Se pide una nueva comprensión de la vida, la belleza, la verdad, pero nada maduro ha producido todavía esta demanda.
Al margen de estas inquietudes vanguardistas hay altas figuras representativas en las letras y las artes. De la primera generación de este siglo es el ilustre humanista, filólogo y crítico Pedro Henríquez Ureña, grande como Hostos en todo el orbe hispano-parlante. Enseñó en las Universidades de Harvard, México, Minnesota, Buenos Aires y La Plata, y sus estudios sobre las literaturas española, inglesa, francesa, italiana y portuguesa tienen valor de primer rango.
Además, la vocación estrictamente científica encuentra cada vez mayores oportunidades para su desarrollo y para el trabajo de investigación en institutos y laboratorios, y se va manifestando en libros, revistas y congresos.
Todos, revolucionarios y conservadores, pensadores y cuentistas, estamos atentos a Europa, a sus menores movimientos, sentimos su proximidad. Deseamos a Europa y la necesitamos. Queremos enseñanza europea, inspiración europea, maestros europeos, para fecundar nuestra propia alma. Esta necesidad se resuelve en creciente intercambio de personas y publicaciones, en convenios culturales, en contratación de profesores, en bolsas de estudio. Nuestra política es de puertas abiertas para lo mejor que pueda ofrecer Europa. Desde 1930, el poder económico crece en proporción casi geométrica, hemos sobrepasado el mínimum de bienestar que reclamaba Aristóteles para filosofar: Escuelas, academias, publicaciones periódicas, instituciones para la educación popular, se desarrollan y se fundan cada día. La cercana y poderosa influencia norteamericana de los últimos cincuenta años tiene a este respecto su importancia y su valor, pero hasta ahora nada tiene que ver con el espíritu. Por un lado la apreciamos, por el otro nos defendemos de ella.
La Universidad de Santo Domingo, antes de Santo Tomás de Aquino, merece una mención especial. Vive ahora su quinto siglo de existencia en continuo crecimiento y en moderna Ciudad Universitaria. Ella es el principal centro de nuestra vida cultural. La obligada autodidáctica de tiempos pasados es sustituida allí, en las distintas facultades y escuelas, especialmente en la Facultad de Filosofía, que abarca todo el saber teorético, por la realización de amplios estudios sistemáticos. Lo mismo en las escuelas de artes plásticas, conservatorio de música y declamación, escuelas politécnicas. Un detalle digno de señalarse es la participación de la Iglesia en el progreso científico. Varios sacerdotes son profesores de la Universidad de Santo Domingo o aportan su contribución, muy importante, a las investigaciones históricas.
Nosotros, como los demás países de América, vivimos nuestro momento histórico de pueblo joven pero al mismo tiempo estamos, queremos estar, íntimamente influidos, saturados por los efectos del avanzado momento histórico europeo. A la carne virgen americana se superpone, penetrándola, fecundándola, la Europa madurísima. Por esto, presentamos un cuadro contrastante en sí mismo, contradictorio, indefinible. Nuestra fisonomía espiritual no es uniforme, sostenida, armónica, como la europea. Nuestra actual formación no es como fue la de este lado del Atlántico. Simplificando las ideas puede decirse que Europa se hizo sola, sacando de sí misma los elementos de su evolución espiritual. No recibió el constante y poderoso influjo de una gran cultura contemporánea y vecina. América sí lo recibe, caso insólito en la historia, la cual le comunica, vista desde el viejo continente, un aire de precocidad, y le ofrece el estimulo para un rápido desenvolvimiento de sus posibilidades inmanentes.
Dentro de América, Santo Domingo, con la tradición de un ilustre pasado y las facilidades que le ofrece un presente próspero, en su ciento ocho años de vida independiente, con un territorio de 50,000 kilómetros cuadrados y 2,200,000 habitantes, se encara con fe al porvenir, animado por decidida voluntad de grandeza. La expresión dominicana del Espíritu se incorpora al numen americano que tiende sus brazos a Europa para salvar la cultura y construir un mundo mejor.
(*) Conferencia dictada en el Centro de Comparación y Síntesis de Roma, en mayo de 1952.